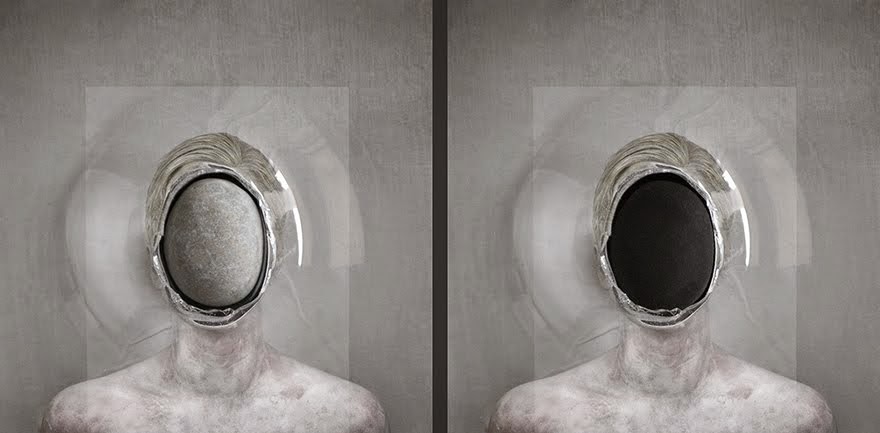Llegar a Benarés
desde Madrid por un precio más o menos módico supone adaptarse a las exigencias
de las aerolíneas y tomar alguna decisión que, como veremos, puede deparar
sorpresas no del todo agradables para una mentalidad occidental. Esta es la
enésima ocasión en que viajamos desde Madrid con destino Nueva Delhi y hemos
elegido volar con las líneas aéreas de Emiratos Árabes haciendo una escala de
par de horas en Abu Dhabi por un precio total de 225 euros, una verdadera ganga
si pensamos en la distancia que nos separa de India y en la experiencia que una
estancia auténtica entre sus gentes nos depara. A estas alturas del guión,
hemos aprendido a discernir lo que distingue a un “turista” de un “viajero” y,
tratándose de India, un mundo capaz de exportar espiritualidad a un Occidente
que ha ido dejando a sus dioses por el camino, también a un simple viajero de
un “viajero espiritual”, aunque, como tendremos ocasión de comentar, nuestra
manera de experimentar lo que hemos convenido en llamar “la aventura del alma”
no tenga mucho que ver con la experiencia religiosa tal como ha venido siendo
entendida tradicionalmente.
Salimos de Madrid
rumbo a Abu Dhabi a las 9:45 de la mañana. Por diversas razones, hemos tenido
una noche accidentada, así que, apenas nos acomodamos en nuestros asientos,
intentamos dormir un rato. Unas horas más tarde entreabro los ojos y, a través
de los cristales de la ventanilla, tintados de un violeta intenso, miro subir
el sol sobre las costas del Egeo. Pido un café con leche y tomo algunas notas
en mi cuaderno de viaje a sabiendas de que en algún momento nos serán útiles
para contar esta experiencia. Las pantallas muestran la velocidad de vuelo. Nos
hemos estado alejando de Madrid a más de 1000 km por hora y en poco más de seis
horas desembarcamos en el aeropuerto de Abu Dhabi. Son las 19:50 de la tarde
hora local y las cafeterías están llenas de occidentales con cara de aburrimiento
que se distraen tomando unos snacks y unas cervezas. Una caña de Carlsberg en
el aeropuerto de Abu Dabhi, para quienes tengan pensado seguir nuestros pasos,
cuesta nada más y nada menos que 12 euros. Después de un regateo interminable,
la camarera acepta nuestra moneda con cara de pocos amigos, de modo que
decidimos aprovechar la espera para cambiar y hacernos con nuestras primeras
rupias. El cambio oscila cada día, así que no nos apresuramos a cambiar mucho
dinero. Hace cuatro años, la última vez que estuvimos en India, el cambio era
de 85 rupias por euro. Hoy es de sólo 73, un testimonio fiel de que el subcontinente
indio se encuentra en un momento de rápida expansión económica y demográfica y
de que registra, año tras año, unas tasas de crecimiento superiores al 7%.
El trayecto Abu
Dhabi-Delhi suma otras dos horas cuarenta minutos y, con un desfase horario de cuatro
horas y media con respecto al meridiano de Greenwich, llegamos al aeropuerto
Internacional Indira Ghandi a las 2:30 de la mañana. Quienes, como nosotras,
vayan a tomar un taxi hasta la estación de trenes de Delhi deben hacerlo
solicitando un vehículo de prepago en la cabina habilitada para ello una vez
franqueamos las puertas del aeropuerto. Son detalles que nosotras hemos tenido
ocasión de agradecer a quienes nos han precedido y que, por lo tanto, queremos
compartir con todos vosotros. Pocas veces hemos tenido ocasión de leer, a pesar
de los muchos blogs que cuentan sus experiencias en tierra india, la increíble
sensación que nos proporciona viajar en un taxi desde el aeropuerto hasta la
estación en medio de un caos circulatorio en el que se avanza a bocinazos
midiendo al centímetro las distancias para no sucumbir a los ímpetus
desaforados de un parque móvil que parece salir de una poética y fantasmal
posguerra. Es sólo el prefacio de una serie de shocks encadenados que empiezan
con la visión de la estación de trenes, tapizada de durmientes abrigados con
mantas que debemos sortear hábilmente con nuestros trolleys para no desbaratar
este apretado encaje de cuerpos que nos miran con ojos sonrientes, esperando,
quizá, que vayamos soltando una nube de rupias desde la atalaya de poder que
presuntamente nos confiere tener la piel clara y un equipaje absolutamente
inusual para quienes sólo disponen de unas bolsas de rafia vieja donde atesoran
todo tipo de enseres. Finalmente, alcanzamos el andén desde donde saldrá el
Naachal Expreso, un tren “de lujo” cuyo lujo consiste en disponer de un catre
de plástico y unas sábanas limpias en medio de una cabina tan mugrienta que nos
hace pensar en cuáles serán los estándares de higiene en peores contextos.
Pronto tendremos la ocasión de comprobarlo. Aunque, para entonces, India nos
habrá envenenado el corazón con su dulzura y eso de tal manera que seremos
incapaces de reparar en la suciedad de otro modo que como un tributo
inexcusable pagado a una miseria que nos asedia de mil formas diversas y que de
mil diversas formas nos atenaza y nos conmueve. Entretanto, asistimos al
amanecer desde nuestros catres y, a lo largo de los más de ochocientos
kilómetros que nos separan de Varanasi vemos desfilar un monótono paisaje de
miseria. Chabolas dispuestas mirando a las vías y algunos transeúntes que
caminan en mitad de la nada como si se tratara de personajes en busca de un
autor que, por el momento, ha rehusado hacerse cargo de sus vidas y los ha
soltado como al azar, como fichas de un ajedrez descabalado que pone en jaque
todas nuestras rutinas. Nadie parece ocuparse de nada, a no ser los vendedores
que se cuelan en el expreso y recorren a toda prisa los compartimentos
vendiendo té con leche y con azúcar y unas suculentas somosas (empanadillas
rellenas de una pasta vegetal deliciosamente indiscernible) que degustamos con
placer a pesar de que la caja de plástico donde vienen nos hace concebir las
peores sospechas. Ceder a la necesidad de ir al aseo, algo absolutamente
necesario en un trayecto de más de quince horas, puede convertirse en una
aventura peligrosa. Las dos huellas de acero de la letrina están
indescriptiblemente pringosas y el traqueteo del tren hace que sentar sobre
ellas los pies para orinar sea una maniobra de alto equilibrismo. No obstante,
incluso los más ancianos salen airosos de la aventura y nos miran con una
sonrisa de este a oeste cuando nos ven fumar de hurtadillas echando el humo por
la puerta impunemente abierta a las inmensas llanuras verdes punteadas, aquí o allá,
por una vaca o un perro que parecen vagar sin destino aparente antes de sumirse
en la neblina.
Finalmente,
llegamos a Varanasi. Hemos viajado quince horas para hacer los ochocientos
quince kilómetros que nos separan de Delhi y, aunque nuestra mente-corazón se
dispone a disfrutar de una estancia de cuatro semanas en el corazón de la India
más profunda, nuestros huesos piden a gritos unas cuantas horas de auténtico
reposo. Son las diez y cuarto de la noche y, haciendo recuento, nos percatamos
de que hemos estado desplazándonos a razón de unos vertiginosos cincuenta
kilómetros por hora. Sonreímos, aunque muy pronto se nos helará la sonrisa ante
la agridulce melancolía que nos produce volver a ver una nube de mantas en el
suelo y un resquicio delgado y serpenteante que nos permite avanzar hacia la
salida. La visión de la estación de Nueva Delhi se reproduce aquí, corregida y
aumentada, antes de que un taxista encantador nos ofrezca su tuk tuk para
acercarnos a nuestro alojamiento, una céntrica hospedería en la que
sacrificaremos alguna que otra comodidad a cambio de estar a solo unos pasos de
una de las escaleras (ghats) que descienden al Ganges y que se extienden, en
número de ochenta y cuatro, a lo largo de una línea costera de un encanto y una
temperatura espiritual especialísimos.
Antes de irnos a
dormir nos asomamos a pequeña terraza que domina la Munshi ghat, la escalera
que habremos de bajar una y otra vez en los próximos días para alcanzar las
aguas de la madre Ganga, el río sagrado que en un pasado remoto bajó del cielo
para regar los sueños de fertilidad de los antepasados hindis. El Ganges
desciende lentamente hacia el Golfo de Bengala tachonado de minúsculas “pujas”,
platillos de aluminio llenos de flores con una vela encendida en el centro que
susurra su ofrenda bajo la luz de la luna. Igual que un cielo desdoblado que
navegara insomne bajo la cúpula del cielo, el sagrado Ganges llama a sus fieles
a la inmortal ceremonia de las aguas. Mañana por la mañana bajaremos las
escaleras y saludaremos al sol desde la ciudad más sagrada del planeta. Gopal,
nuestro hospedero, nos recibe con una enorme sonrisa sobre las manos unidas en
el primer “namasté” de los que jalonarán, a partir de ahora, nuestra estancia
en Varanasi.
“Bienvenidas a India”.